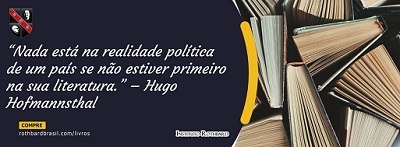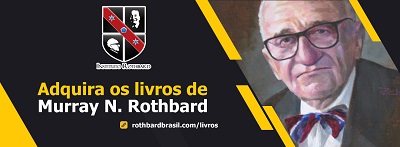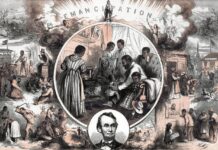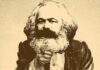[Notas filosóficas n° 50, Londres: Libertarian Alliance (1998)]

Introducción
En noviembre de 1997, el grupo de discusión en Internet “Objectivism L”, coordinado por Kirez Korgan en Cornell, inició un “Gran Debate Anarcocapitalista” con la intención de transmitir a fondo, si no decidir necesariamente, la cuestión de si un gobierno es necesario para proteger los derechos individuales. Los participantes en el debate incluyeron personalidades libertarias u objetivistas conocidas como George H. Smith, David Friedman, David Ross y Chris Sciabarra.1
Naturalmente, las ideas de Ayn Rand aparecieron ampliamente en las discusiones, y dado que se podría afirmar que Rand comenzó el debate en los años sesenta, pensé que sería oportuno echar un vistazo de cerca a su pensamiento sobre el gobierno. Otra razón para hacerlo es el aumento actual del interés en el trabajo de Rand, destacado recientemente por una nominación al Oscar por el documental Ayn Rand: A Sense of Life. Esto último, según cuentan —no lo he visto—, presenta el pensamiento de Rand como totalmente consistente. Debido a que cuestiono esa opinión, y porque ahora sostengo que el gobierno no es necesario para proteger los derechos, mi ‘mirada cercana’ equivale a una crítica bastante detallada.
Varios de los temas que cubro serán familiares para la mayoría de los libertarios y/o objetivistas, incluso pueden ser ‘sombrero viejo’. Sin embargo, no los he visto discutidos junto con mi otro material y, como mi ensayo estaría incompleto sin ellos, pensé que deberían incluirse. Otros temas tratados aquí no los he visto en ninguna otra parte, o no los he visto dirigidos a Rand, así que espero que haya suficientes observaciones originales en estas páginas para compensar las familiares.
Al concentrar mi fuego en Rand, soy muy consciente de que otros pensadores, algunos de los cuales ella inspiró, han presentado argumentos para un gobierno limitado —o tienen argumentos avanzados contra el anarquismo— mucho más extensos, persuasivos o eruditos que la propia Rand. Pienso particularmente en John Hospers, Robert Nozick y Tibor Machan. Sin embargo, no es mi intención ser exhaustivo. Rand sigue siendo la principal fuente para un lado del debate de la anarquía-minarquía y gran parte de lo que digo criticándola se puede aplicar igualmente a cualquier propuesta de gobierno monopolista, cualquiera sea quien lo promueva. Además, los autores que acabamos de mencionar merecen mucha más atención de la que podría prestarles en un ensayo de esta longitud.2
Una nota sobre la semántica: uso ‘fuerza’ para referirme a la violencia iniciada o la amenaza de la misma. Por ‘Estado’ me refiero a una institución permanente, por ‘gobierno’ a su personal actual; pero tiendo a usar los términos indistintamente para referirme a cualquier grupo de personas que se atribuye la autoridad exclusiva para hacer y aplicar reglas de conducta en un área geográfica determinada. ‘Monopolio’ se refiere a actividades vueltas exclusivas por medio de la fuerza iniciada por el Estado.
Finalmente, mi crítica a Ayn Rand no implica falta de respeto. A pesar de algunas reservas, sigo pensando que sus novelas y filosofía son logros magníficos.
- Problemas lógicos
Para preparar el escenario, comenzaré con una breve presentación de lo que considero la esencia de la política de Rand. Esto también servirá como un recordatorio de cómo ella misma expresó las ideas que pretendo criticar.
- Rand sobre el gobierno
Para Ayn Rand, el único propósito del gobierno es proteger los derechos. Esta idea fue elaborada, con fuerza pero brevemente, en un solo ensayo, “La naturaleza del gobierno” (1963),3 en el que Rand argumentó contra el anarquismo y por un monopolio gubernamental sobre el uso de la fuerza.
Su exposición comenzó con la sine qua non de los derechos individuales: “el principio social básico sin el cual no es posible una sociedad moral o civilizada” [108]. Luego procedió a la no iniciación de la fuerza, siendo Rand el primer filósofo en enunciar completamente este principio vital: “La condición previa de una sociedad civilizada es la prohibición de la fuerza física en las relaciones sociales. … En una sociedad civilizada, la fuerza puede ser usada solo en represalia y solo contra aquellos que inician su uso” [108].
De acuerdo con su devoción a la objetividad, Rand relacionó la necesidad del gobierno con una necesidad de una ley objetiva: “El uso de la fuerza física, incluso su uso en represalia, no puede dejarse a discreción de los ciudadanos individuales” [108]. “Si la fuerza física ha de prohibirse en las relaciones sociales, los hombres necesitan una institución encargada de proteger sus derechos bajo un código objetivo de reglas” [109].
Para lograr esta objetividad y prevenir el uso injustificado de la fuerza, Rand sostuvo que el gobierno tenía que ser un monopolio: “un gobierno posee el monopolio del uso legal de la fuerza física. Tiene que poseer un monopolio, ya que es el agente para restringir y combatir el uso de la fuerza” [109]. Por ‘monopolio’ Rand se refería al monopolio coercitivo, no al ‘único productor’. El gobierno “tiene el derecho exclusivo de hacer cumplir ciertas reglas de conducta social” comienza su ensayo [107, cursivas de Rand].
Siguiendo a Locke y los Padres Fundadores de su país de adopción, Rand sostuvo que el gobierno estaba justificado si se basaba en el consentimiento: «La fuente de la autoridad del gobierno es ‘el consentimiento de los gobernados’» [110]. Sin embargo, Rand no permitió ninguna elección en el asunto: “Solamente hay un principio básico al que un individuo debe consentir si desea vivir en una sociedad civilizada y libre: el principio de renunciar al uso de la fuerza física y delegar al gobierno su derecho de autodefensa física” [110, cursivas añadidas].
Rand fue vehemente en su rechazo a la anarquía: “La anarquía, como concepto político, es una abstracción flotante ingenua … una sociedad sin un gobierno organizado estaría a merced del primer criminal que viniera … incluso una sociedad cuyos miembros fuesen completamente racionales e impecablemente morales, no podría funcionar en un estado de anarquía; es la necesidad de leyes objetivas y de un árbitro para los desacuerdos honestos entre los hombres lo que requiere el establecimiento de un gobierno”.
Ella fue igualmente ácida en su rechazo del anarcocapitalismo: «Una variante reciente de la teoría anarquista… es un absurdo extraño llamado ‘gobiernos competidores’» [112]; «esta teoría … obviamente carece de cualquier comprensión de los términos ‘competencia’ y ‘gobierno’» [113].
Finalmente, Rand era plenamente consciente de los peligros de un monopolio estatal sobre la fuerza. El gobierno tenía que estar “rígidamente definido, delimitado y circunscrito” [109] y sus actividades estrictamente limitadas a la policía, las fuerzas armadas y los tribunales de justicia [112]. Ella era una gran admiradora de la constitución estadounidense original, cuyo sistema de controles y equilibrios fue un “logro incomparable… el concepto de una constitución como un medio para limitar y restringir el poder del gobierno” [114].
En resumen, Rand vio al gobierno como esencial para proteger los derechos. Sin embargo, para lograr este fin, era igualmente esencial proteger los derechos del gobierno.
- El conflicto con los derechos individuales
Rand abogó por un monopolio estatal sobre el uso de la fuerza.4 Sin embargo, el establecimiento de un monopolio estatal implica automáticamente una iniciación de la fuerza, algo que Rand afirmó que debe ser excluido de la sociedad civilizada: un monopolio estatal es, por su naturaleza, restrictivo y coercitivo. Además, un monopolio estatal es absoluto, no permite la competencia. No obstante, en otro lugar, Rand sostuvo que el derecho a la libertad es inalienable, es decir, absoluto: “inalienable significa lo que no podemos quitar, suspender, infringir, restringir o violar”.5
Pero un derecho inalienable a la libertad implicaría que los ciudadanos son libres de establecer sus propios sistemas de protección de derechos. Entonces, evidentemente, si se establece un monopolio estatal, el Estado entra inmediatamente en conflicto con los derechos inalienables que se supone que debe proteger.
Muchos libertarios han señalado esto o problemas relacionados. El fallecido Roy Childs, por ejemplo, escribió una “Carta abierta” a Ayn Rand en 1969 afirmando que su concepción de gobierno limitado era contradictoria: “un gobierno limitado debe iniciar la fuerza o dejar de ser un gobierno… el concepto mismo … es un intento fallido de integrar dos elementos contradictorios: el estatismo y el voluntarismo”.6
Rand respondió, si recuerdo bien, diciendo que la idea alternativa de Child del anarquismo de libre mercado —una sociedad puramente voluntaria— no tenía sentido; solo tenía que haber un ‘monopolio sobre el uso de la fuerza’. Que yo sepa, ella nunca negó la contradicción que Childs había señalado.7 Más bien, ella parecía suponer que era una paradoja: algo que apenas parecía contradictorio, y entonces solamente para los no iniciados; los sabios aceptaban un monopolio coercitivo sobre la coerción como inevitable.
Locke, Paine, Jefferson y otros pensadores de la Ilustración ciertamente aceptaron esta inevitabilidad. La humanidad había “caído”; el gobierno era una insignia de inocencia perdida, un mal necesario. Sin embargo, un ‘mal necesario’ es, en el mejor de los casos, un oxímoron, autocontradictorio para el efecto literario. Uno no podría tener un verdadero “mal necesario”. Eso sería una verdadera contradicción, y las contradicciones no pueden existir, como Rand nos lo recordaba tan a menudo.
La dificultad central e insuperable que enfrenta la exposición de Rand, como cualquier defensa del gobierno monopolista, es que el monopolio coercitivo entra en conflicto con la libertad. Si los humanos como individuos tienen un derecho inalienable a la libertad, ninguna persona o grupo puede tener o adquirir el derecho a restringir esa libertad.
El asunto es completamente sencillo. No hay nada oscuro o problemático al respecto: un monopolio estatal sobre la ley y la aplicación de la ley simplemente no puede establecerse o mantenerse sin infringir inmediatamente la libertad de cualquier ciudadano que pudiera desear ofrecer, o emplear, formas alternativas de protección o arbitraje.
Las contradicciones no pueden existir. Debemos revisar nuestras premisas. O el concepto de un derecho inalienable a la libertad es falso o lo es el concepto de un Estado monopolista. Uno u otro tiene que ser abandonado.
- ¿El fin justifica los medios?
El pensamiento de Rand en apoyo del gobierno monopolista parece estar en esta línea:
- a) Los individuos tienen derechos, los prerrequisitos de la vida humana.
- b) Toda experiencia, ya sea histórica o cotidiana, muestra que la protección organizada de los derechos es esencial.
- c) La protección de los derechos no puede darse sin una ley objetiva.
- d) La ley objetiva no puede surgir si los ‘gobiernos’ compiten; la interpretación de la agencia A diferiría de la de la agencia B, etc.
- e) Por lo tanto, la protección de los derechos debe ser un monopolio.
- f) Los monopolios coercitivos son malos per se, pero este monopolio está permitido porque es la única manera de lograr la ley objetiva necesaria para proteger los derechos.
- g) Para garantizar que los derechos estén realmente protegidos, el monopolio estatal sobre el uso de la fuerza será solamente en represalia y estará rigurosamente controlado por una constitución.
- h) Debido a que nuestro fin es bueno y nuestros medios están controlados constitucionalmente, podemos vivir con algo que, en todas las demás circunstancias, es malo.
El problema es que este argumento no es diferente de (por ejemplo): “Somos elegidos para proteger la libertad. El enemigo está a las puertas. Tenemos tropas insuficientes. Para proteger la libertad debemos reclutar”. Pero uno no puede defender la libertad destruyéndola. La contradicción es flagrante. Si una acción es moralmente incorrecta, no se vuelve moralmente correcta si se lleva a cabo por un buen propósito. A es A, no B; no hay conexión lógica entre ellos. De este modo, si mi análisis es correcto, la política de Rand está viciada por un argumento de que ‘el fin justifica los medios’.
En una carta privada que disputa mis críticas a Rand, el difunto Dr. Ronald Merrill declaró que “el gobierno está moralmente justificado porque protege los derechos”.8 Incluso teniendo en cuenta la fuente informal de esta proposición —podría haber sido redactada de manera diferente en un libro— sí parece claro que el enunciado simplemente repite el patrón ‘el fin justifica los medios’ del argumento indicado anteriormente, solamente en términos diferentes y mucho más sucintamente.
Porque si el “gobierno” en la propuesta del Dr. Merrill se refiere a “un monopolio sobre el uso de la fuerza”, mi objeción anterior se mantiene: el establecimiento de tal monopolio en sí mismo iniciaría la fuerza. Un monopolio gubernamental no sólo viola los derechos individuales —al eliminar la libertad de elección— sino que también entra en conflicto con el principio de Rand de prohibir la fuerza en las relaciones sociales: un monopolio estatal, para ser un monopolio, debe ser absoluto e impuesto. Por lo tanto, es, por su propia naturaleza, coercitivo.
Con el debido respeto al Dr. Merrill, parece evidente que decir que “el gobierno está justificado porque protege los derechos” es simplemente eludir la cuestión crucial de la iniciación de la fuerza que implica un monopolio estatal. Aunque pretende ser razonable y justo, la afirmación intenta desviar la atención del incumplimiento previo de la moral por parte del Estado al señalar el fin moral del Estado de proteger los derechos. Ergo, la proposición se basa en la falsa suposición de que un fin puede justificar los medios utilizados para alcanzarlo.
- El ataque ad hominem al anarquismo
Cuando volví a leer el ensayo de Rand sobre el gobierno después de muchos años, estuve consternado al notar que la mayor parte de su crítica al anarquismo consistía en argumentos ad hominem. Ella no presentó el caso para el anarquismo ni criticó el razonamiento detrás del mismo. Más bien, simplemente afirmó que el anarquismo es una “abstracción flotante ingenua” o una “protesta irreflexiva”, cuya variante, «un absurdo extraño llamado ‘gobiernos competidores’» es “confundir a algunos de los defensores más jóvenes de la libertad” a pesar de estar «obviamente carentes de cualquier comprensión de los términos ‘competencia’ y ‘gobierno’» y “carentes de cualquier contacto o referencia con la realidad…” [VOS 112-3].9
El único enfoque de Rand a una crítica real del anarquismo consistió en una afirmación hobbesiana sin fundamento de que “una sociedad sin un gobierno organizado” se precipitaría “en el caos de la guerra de pandillas” [112], y una acusación igualmente infundada de que “gobiernos competidores” no serían capaces de resolver disputas jurisdiccionales: “Tú tómalo desde allí”, concluyó ominosamente [113].
A pesar del vigor de las protestas de Rand, es apenas necesario decir que los argumentos ad hominem son falaces, y que la mera afirmación, no respaldada por evidencia o argumentación, es filosóficamente poco convincente, incluso cuando proviene de Ayn Rand. Cualquier observador desapasionado tendría que admitir que el ataque de Rand al anarquismo no demuestra nada.10
Al escribir en su propia revista a presuntos simpatizantes (el ensayo apareció por primera vez en The Objectivist Newsletter), parece claro que Rand —posiblemente apurada por cumplir un plazo— confiaba en que su autoridad prevalecería, como efectivamente ha pasado con muchos objetivistas, y que la contundencia de sus comentarios superaría las dudas. ¿Quién en el juvenil movimiento objetivista querría ser conocido como “ingenuo, irreflexivo y carente de comprensión”?
Ciertamente, Leonard Peikoff, líder de los objectivistas ‘oficiales’, ha seguido exactamente la misma fórmula que Rand en su publicado análisis del anarquismo: los anarquistas son “tontos” y muchas otras cosas más.11
Sin embargo, uno no necesita mucho conocimiento de filosofía para darse cuenta de que las apelaciones a la autoridad son tan falaces como los argumentos ad hominem, y también lo son los intentos de intimidación, si es eso a lo que verdaderamente nos enfrentamos. La propia Rand escribió una buena advertencia contra lo último, “El argumento de la intimidación”, que concluye La virtud del egoísmo.
- El argumento circular de Rand
Rand sostuvo que “un gobierno posee un monopolio del uso legal de la fuerza física. Tiene que poseer un monopolio, ya que es el agente para restringir y combatir el uso de la fuerza” [VOS 109].
Esto me parece completamente circular. ‘Un gobierno tiene un monopolio de la fuerza. Debe poseer un monopolio porque es el agente —es decir, el único agente— para combatir el uso de la fuerza’. Lo que significa decir que es un monopolio y tiene que ser un monopolio porque es un monopolio.
Tuve que revisar este pasaje varias veces para asegurarme de que lo estaba leyendo correctamente. Fue inquietante encontrarse con tan descarada petición de principios en un ensayo de ‘La señora Lógica’.12
- Las generalizaciones apresuradas del ‘consentimiento’
Rand habló de la autoridad del gobierno derivada del “consentimiento de los gobernados”. Nuevamente, muchos libertarios han preguntado: ¿qué hay de aquellos que no han dado su consentimiento? Por ejemplo, el consentimiento para la Constitución federal de los Estados Unidos fue buscado por última vez en el año 1787. ¿Qué hay de todas las generaciones posteriores?
Obviamente, hay cierto grado de consentimiento para el gobierno, de lo contrario el mismo no existiría: tiene la sanción de sus víctimas. Pero si el consentimiento es la base de la autoridad gubernamental, el gobierno no puede tener autoridad sobre aquellos que no han consentido.
El famoso argumento fue presentado por Herbert Spencer en 1850, quien escribió poderosa y convincentemente sobre “el derecho a ignorar al Estado”: si uno no hubiera dado su consentimiento.13 Veinte años después, Lysander Spooner planteó el caso con incluso más fuerza en su ardiente panfleto No Treason, una refutación devastadora de cualquier obligación consensual o contractual supuestamente creada por la Constitución de los Estados Unidos.
Spooner notó, entre muchas otras cosas, que debido primero a las calificaciones de propiedad, junto con la privación de derechos de las mujeres, los negros y otros, probablemente no más del 1/10 de la población, tal vez menos del 1/20, fue siquiera habilitado para votar en las elecciones que crearon el gobierno federal de Estados Unidos;14 y aun así sólo una minoría políticamente activa de los votantes elegibles habrían votado en verdad.
El último punto fue confirmado por las elecciones presidenciales de 1824, la primera para la cual existen registros confiables, cuando solo 350.000 de una población de unos 11 millones votaron realmente, un mero 3.2%.15 ¡Sin embargo, a pesar de sus fundamentos lamentablemente frágiles, la Constitución de los Estados Unidos y la realidad política que ha engendrado se ha sostenido para el resto del mundo durante 200 años como el arquetipo del gobierno por consentimiento!
El argumento del consentimiento de Rand podría ser más fuerte si se demostrara que existe el consentimiento universal, pero nunca ha existido y casi con seguridad nunca podría existir. Por lo tanto, la mayoría de los Estados se basan completamente en la ‘regla de la mayoría’, o en alguna semblanza de ella. Pero tan solo se supone que las “mayorías” dan su consentimiento al gobierno. Asimismo, rara vez representan más de un tercio de la población. Además, según el argumento del consentimiento en sí, las mayorías aún no tienen derecho a nombrar gobernantes, ni a gobernar por sí mismos, sobre aquellos que no han dado su consentimiento.
Algunos defensores de un monopolio estatal de la fuerza sostienen que la mera residencia en un país implica el consentimiento ‘tácito’ a la autoridad de su gobierno. Pero, ¿qué es exactamente el ‘consentimiento tácito’? ¿Quién lo define? ¿Quién lo mide? ¿Quién prueba su existencia? Parece extraño que los defensores de la ‘ley objetiva’ dependan de algo tan nebuloso y subjetivo.
También es evidente que los individuos nacidos en una sociedad de muchos millones no pueden posiblemente cambiar por sí mismos la estructura gubernamental de esa sociedad. La naturaleza impone a todos los humanos la obligación de vivir en algún lugar, y la gran mayoría elige quedarse en territorio familiar. Pero afirmar que residir en el país de nacimiento implica el consentimiento tácito a su forma de gobierno —que uno no creó y no tiene poder para cambiar— es saltar más allá de la evidencia.16 La noción parece poco más que una racionalización para el statu quo.
Incluso si fuera cierto que las personas consintieron tácitamente la existencia del Estado y la autoridad de administraciones particulares para hacer leyes, esto no implicaría que las mismas personas consintieran tácitamente las leyes que ese gobierno sí hizo. Incluso si uno aprueba el sistema de autoridad supuestamente delegada del que dependen la mayoría de los gobiernos occidentales, uno puede muy fácilmente desaprobar lo que hace el gobierno de uno.
Por ejemplo, muchos de los que votaron por la primera ministra británica Margaret Thatcher se opusieron calurosamente a que renunciara la soberanía británica a la Comunidad Europea. Del mismo modo, mientras los partidarios de Thatcher aplaudieron su derogación de los controles cambiarios, muchos se opusieron duramente a su imposición de leyes en materia de información privilegiada y las otras groseras intervenciones económicas de sus años en el poder.
Si bien es probable que una sensación de impotencia o una inercia irreflexiva lleve a la mayoría de las personas a aceptar las cosas tal como las encuentran, la aceptación no es en absoluto lo mismo que el consentimiento.17 En todo caso, uno no puede basar una teoría política en suposiciones no probadas. ¿Quién puede decir cuál puede ser la respuesta —‘¿Da usted su consentimiento?’— a una verdadera pregunta?
Lo que es más significativo es el resultado final: si la autoridad del gobierno realmente depende del consentimiento, el gobierno no puede tener autoridad sobre aquellos que no han dado su consentimiento.
- La raíz non sequitur: desde los derechos al Estado
No soy el primero en cuestionar la dependencia acrítica de Rand de la premisa inválida del “consentimiento de los gobernados”. Peter Saint-André, por ejemplo, señaló el problema en un sugerente artículo en 1997.18 También criticó otras dos afirmaciones randianas: que en una sociedad civilizada uno debe delegar el derecho de autodefensa al gobierno, y que el uso de la fuerza de represalia no puede dejarse en manos de individuos, siendo ambas nociones tan sospechosas como el gobierno por consentimiento. Puesto que siempre ha sido obvio que las personas que se enfrentan a asaltantes en la calle, o a intrusos en sus hogares, son libres de defenderse a sí mismos y a sus propiedades lo mejor que puedan; de ninguna manera posible podría afirmarse razonablemente que al vivir en sociedad la gente renuncia al uso de la fuerza defensiva. De acuerdo con John Locke, uno tiene el derecho de matar en tales circunstancias, incluso si sólo es amenazado por el malhechor.19
Rand posiblemente podría haber dicho que es el ejercicio del derecho de legítima defensa lo que se otorga al gobierno, no el derecho en sí mismo, pero incluso eso afirmaría demasiado. Al defenderse cuando la protección del gobierno no está disponible, uno está ejerciendo su derecho.
Lo que Rand debería haber dicho es que la dedicación a una vida de razón lo compromete a uno automáticamente a la persuasión y, por tanto, a una prohibición autoimpuesta de iniciar el uso de la fuerza. Pero llevar una vida moral no disminuye ni el derecho de autodefensa ni su clara implicación, el derecho a tomar represalias. Mientras uno tenga lo primero, uno puede hacer lo segundo, ya sea uno mismo o, más sabiamente y si es posible, a través de un tercero desapasionado.
No obstante, existen mayores problemas con la posición de Rand que los analizados por Saint-André. Ya que el autocontrol recién mencionado no dice nada en apoyo del gobierno, y nada para respaldar un monopolio gubernamental sobre el uso de la fuerza.
A lo largo de la historia, las personas razonables han reconocido que la emoción puede alterar el juicio y que generalmente se recomienda no ser un juez en la causa propia. Pero la importancia del arbitraje y de los defensores de terceros categóricamente no implica, y lógicamente no puede implicar, un monopolio estatal ni una obligación de delegar un derecho vital al Estado.
El caso del gobierno limitado presentado por Ayn Rand y, por supuesto, por John Locke hace mucho tiempo, se basa en gran medida en la falacia lógica del non sequitur. Locke, por ejemplo, en los párrafos 87-89 del Segundo Tratado, simplemente da entrada a la noción de un monopolio estatal sobre la ley y la justicia casi por prestidigitación: “la mancomunidad viene a través de un poder” [párr. 88]. Sin embargo, no importa cuán claramente la gente reconozca la necesidad de la protección y el arbitraje, ese reconocimiento no puede justificar la monopolización de esas necesidades por una institución autoperpetuante impuesta a la sociedad por la fuerza. El non sequitur es transparente. No hay ahora, y nunca ha habido, ningún vínculo necesario, esencial o lógico entre la autodefensa o la justicia y un monopolio estatal de la ley.
- Problemas históricos
Las fallas lógicas apenas agotan los problemas con la política de Rand. Otro error atroz es su incapacidad para considerar hechos históricos relevantes. Es desafortunado que cuando comenzó a pensar sobre la política no se hizo la misma pregunta profunda que se hizo sobre la ética: “¿Necesita el hombre valores… y por qué?” [VOS 13]; es decir, ¿necesita el hombre un Estado y por qué? En cambio, se propuso defender una “nueva concepción del Estado”.20 Asumiendo la primacía del Estado desde el mismísimo principio, pasó por alto una de las preguntas más importantes de la filosofía política: ¿de dónde vino el Estado?
- Los orígenes del gobierno
Aristóteles dijo que “el hecho es el punto de partida”21 y el hecho histórico más significativo sobre los Estados tiene que ver con sus orígenes. Actualmente hay unos 200 o 300 Estados en el mundo, todos con jurisdicción exclusiva sobre un área específica. Tienen muchas diferencias, pero una cosa que todos tienen en común fue señalada sucintamente por Herbert Spencer: “El gobierno es engendrado de la agresión y por la agresión”.22 Todos los Estados fueron originalmente establecidos por la fuerza.
En su detallado relato de los orígenes del Estado, Franz Oppenheimer escribió: “El Estado… es una institución social forzada por un grupo victorioso de hombres sobre un grupo derrotado… [para] ningún otro propósito que la explotación económica de los vencidos por los vencedores. Ningún Estado primitivo conocido en la historia se originó de otra manera”.23
El juicio de Oppenheimer fue confirmado más tarde por el casi contemporáneo de Rand, Albert Jay Nock: “El testimonio positivo de la historia es que el Estado tuvo invariablemente su origen en la conquista y la confiscación”.24
Una vez en el poder, los gobiernos o Estados han procurado legitimar su autoridad apelando a concepciones grandilocuentes como el derecho divino, la voluntad general, el espíritu de los tiempos o el destino manifiesto; y han perpetuado su dominio por medios como el poder militar, las diversas formas de elección y, en particular, creando dependientes.
En todos los casos, la jurisdicción exclusiva del Estado es y ha sido impuesta.25 No se permite la competencia en las áreas centrales que el grupo original se arrogó a sí mismo —como mínimo en hacer la guerra y cobrar impuestos— o en áreas posteriores de participación como la producción de leyes, la aplicación de la ley y el dinero; siendo eliminada por la fuerza o la amenaza de la misma cualquier competencia.
Los orígenes de los Estados eran bien conocidos por los revolucionarios estadounidenses tan admirados por Rand. Tom Paine, por ejemplo, describió ilustremente la creación del Estado británico: “Un bastardo francés que desembarca con una banda armada, y se establece a sí mismo rey de Inglaterra contra el consentimiento de los nativos, es claramente un muy miserable sinvergüenza original”.26
Sin embargo, el conocimiento histórico no inhibió a los revolucionarios de seguir el precedente establecido por Guillermo el Conquistador. Ya hemos visto que solamente una minoría muy pequeña y políticamente activa estuvo involucrada en el establecimiento de los Estados Unidos. Más importante, tal vez, es el hecho de que a los ciudadanos de las Trece Colonias nunca se les ofreció elegir entre un gobierno central o ninguno, sino solo entre el gobierno inglés o el estadounidense.27 De hecho, el consentimiento de los ciudadanos apenas importó. Como Josiah Tucker se quejó amargamente en ese momento: “¿admitió, o admite alguno de sus Congresos, generales o provinciales, esa máxima fundamental del Sr. Locke, de que cada hombre tiene un derecho inalienable a no obedecer otras leyes, excepto las de su propia creación? No; no; lejos de eso, puesto que se utilizan terribles multas y confiscaciones, encarcelamientos e incluso la muerte, como los únicos medios efectivos para obtener esa unanimidad de opinión de la que tanto se jactan estos nuevos republicanos de moda y tan poco entrenados”.28
Una vez firme en su posición, el gobierno de los Estados Unidos se ajustó después a la práctica de todos los Estados al hacer cumplir su jurisdicción exclusiva. Cualquier amenaza a su monopolio sobre el poder ha sido aplastada rápida y despiadadamente; ya sea durante la rebelión de Shays o la guerra civil, en Wounded Knee o Waco. (Los habitantes nativos de América, cuyo estilo de vida libre representaba una amenaza especialmente grave para el Estado estadounidense, fueron tratados de la forma más despiadada, expulsados de sus tierras por el ejército de los Estados Unidos y, cuando era posible, masacrados. La deliberada política de genocidio del gobierno de los Estados Unidos contra los nativos americanos está bien documentada).29
No es posible negar estos dos hechos: 1) existe en todos los países una condición social en la cual la fuerza fue iniciada en algún momento del pasado contra el resto de la sociedad por el grupo que creó el Estado; y 2) la fuerza ha sido usada invariablemente desde entonces para perpetuar la jurisdicción exclusiva del Estado. Por lo tanto, el orden mundial actual contradice rotundamente la afirmación de Ayn Rand de que “La condición previa de una sociedad civilizada es la prohibición de la fuerza física en las relaciones sociales” [VOS 108].
La importancia de todo esto, como ha señalado George H. Smith, es que los orígenes coercitivos del gobierno “bloquean el método más popular para justificar el Estado del presente: la teoría del consentimiento. Si el Estado se originó en la conquista y la usurpación, está claro que sus ciudadanos, aquellos que son explotados por los que controlan la maquinaria política del Estado, no dieron y no darían el consentimiento para ser así explotados”.30
Ya hemos visto que, por razones puramente lógicas, la teoría del consentimiento tiene un valor muy limitado. Si Rand se hubiera tomado el tiempo para considerar los hechos históricos, seguramente se habría dado cuenta de que el ‘consentimiento’ no es en absoluto un argumento para el gobierno.
- ¿Guerra de pandillas?
Rand sostuvo, con Hobbes,31 que la ausencia de un monopolio gubernamental sobre la fuerza precipitaría la guerra de pandillas: “una sociedad sin un gobierno organizado estaría a merced del primer criminal que viniera y que la precipitaría al caos de la guerra de pandillas” [VOS 112]. Sin embargo, el registro histórico y etnográfico, gran parte de ello publicado antes o durante la vida intelectual de Rand, desmiente enfáticamente esta suposición.
Si bien una sola instancia negativa es suficiente para invalidar una proposición afirmativa universal, hay literalmente miles de ejemplos de sociedades en todo el mundo —desde habitantes primitivos de los bosques hasta mineros en el Viejo Oeste— de los cuales todos reconocían los derechos individuales y elaboraron métodos para protegerlos, y para resolver disputas, sin recurrir a la guerra de pandillas o al gobierno monopolista.
Lo que estas sociedades tenían en común era el derecho consuetudinario: códigos voluntarios, generalmente no escritos, que evolucionaron con el tiempo a través de la prueba y el error, pero que eran obedecidos de manera voluntaria y casi universal, a menudo durante siglos, porque eran prácticos, y porque obedecerlos estaba en el interés propio de todos los individuos. Veamos brevemente algunos ejemplos.
Herbert Spencer nos contó, por ejemplo, acerca de los “completamente incivilizados Wood Veddahs” en la isla de Ceilán, que estaban “sin ninguna organización social”, pero que pensaban que era “perfectamente inconcebible que cualquier persona debiera tomar lo que no le pertenece, o golpear a su prójimo, o decir cualquier cosa que sea falsa”.32
En las Américas, el etnógrafo francés Pierre Clastres ha señalado la gran libertad personal y el contento de los aborígenes sin Estado que, cuando uno se despega del prejuicio europeo que los veía como primitivos, en realidad eran más saludables, más ricos y, en muchos sentidos, más sabios que quienes los conquistaron o aniquilaron. Por ejemplo, según Clastres, la mutilación que marcaba la entrada a la madurez masculina en muchas tribus se ideó deliberadamente para evitar el desarrollo de la tiranía: “Las sociedades arcaicas, sociedades de la marca, son sociedades sin Estado, sociedades contra el Estado. La marca en el cuerpo [cicatrices de mutilación], en todos los cuerpos por igual, declara: No tendrás el deseo de poder; no tendrás el deseo de sumisión…”33
En Europa y Oriente Medio, Rose Wilder Lane nos ha recordado (aunque ella sí exagere un poco) que mientras los europeos soportaban la ‘Años oscuros’, una gran civilización morisca se extendía en una brillante media luna alrededor del Mediterráneo; en gran parte anárquica —no había provisión estatal de justicia o vigilancia— pero educada, científica, limpia, saludable, libre y próspera durante casi un milenio.34 Fueron los moros o sarracenos, quienes introdujeron a Aristóteles en la Europa moderna, y también la astronomía, la medicina moderna, la geografía y otras ciencias.
David Friedman nos ha mostrado a los islandeses amantes de la libertad y —a pesar de las sagas— generalmente pacíficos, que vivieron en su aislada isla en completa anarquía durante siglos hasta ser avasallados por el Estado noruego.35
Murray Rothbard llamó nuestra atención hacia la Irlanda medieval, “una sociedad altamente compleja… la más avanzada, más académica y más civilizada de toda Europa occidental”, donde no había “rastro de justicia administrada por el Estado” y donde el derecho consuetudinario dominó durante 1000 años, hasta que fue destruido por el Estado inglés.36
Acercándose a nuestros propios tiempos, Bruce Benson ha informado sobre estudios recientes del ‘Salvaje Oeste’ estadounidense que muestran que su supuesta ‘impunidad’ antes de la llegada del gobierno era de hecho lo contrario: “algunas nociones muy apreciadas sobre la violencia, la impunidad y la justicia en el Viejo Oeste… no son más que mitos”.37 La mayoría de los pobladores del Oeste estaban demasiado ocupados tratando de sobrevivir o hacerse ricos para estar luchando entre ellos.
Lo que el ‘Salvaje Oeste’ proporcionó con más frecuencia fueron ejemplos de la generación espontánea del derecho consuetudinario: universalmente aceptado, eficiente, barato, y usualmente mucho más justo que la ley estatal que eventualmente lo reemplazó. Lejos de ser desordenados, los colonos, rancheros y mineros del Oeste cumplían la ley como cualquier otro pueblo en la historia: “Las puertas no estaban llaveadas”.38 Aquí nuevamente, el meollo del asunto era el simple interés propio. En las incisivas palabras de Eric Hoffer: “Aquellos que tienen algo por lo que vale la pena luchar, no quieren pelear”.39
El Dr. Benson también señaló marcadas semejanzas entre el derecho consuetudinario de sociedades primitivas y el de la temprana Europa medieval. Se refiere, por ejemplo, a los Kapauku de Nueva Guinea, que fueron descritos por un antropólogo en la década de 1950. Como todas las sociedades ‘primitivas’, los Kapauku no tenían gobierno, pero disfrutaban de una cultura floreciente basada en los derechos individuales. La protección era proporcionada por grupos de parentesco, y el arbitraje por jueces en competencia llamados tonowi.40 La similitud entre el derecho consuetudinario y sin Estado de los Kapauku y el de la Inglaterra anglosajona es sorprendente.41
También se puede aprender mucho de los pueblos iroqueses del norte, algunos de cuyos descendientes vivían a las puertas de Rand en el estado de Nueva York. Los seneca, los mohawk y sus confederados, y los hurones en Ontario, habían existido como sociedades cohesionadas sin gobierno durante siglos antes de la llegada de los europeos. Su secreto era una verdadera libertad que implicaba igualdad y consentimiento genuinos. Entre los hurones, “no se puede esperar que ningún hombre esté sujeto a una decisión a la que no haya dado voluntariamente su consentimiento”.42 Entre los iroqueses en general, “La implementación de las decisiones de… los consejos requería asegurar el consentimiento de todos los involucrados, ya que ningún iroquiano tenía el derecho a comprometer a otro a curso de acción en contra de su voluntad”. Lejos de una guerra de todos contra todos, la sociedad iroquesa se caracterizó por “un respeto por la dignidad individual y un sentido de autosuficiencia, lo que resultó en que las personas rara vez se pelearan abiertamente entre sí”. También estuvo marcada por “la cortesía y hospitalidad hacia los habitantes de la aldea y extraños” y por “la amabilidad y el respeto que mostraban hacia los niños”.43
Incluso los misioneros jesuitas, que estaban horrorizados por varios aspectos de la vida de los hurones, tales como su ‘licencia’ sexual, reconocieron libremente la capacidad cooperativa y la tranquilidad de las comunidades hurones, en las que miles de personas vivían estrechamente juntas en condiciones de considerable incomodidad. Jean Brebeuf SJ, por ejemplo, escribiendo en la década de 1640, comentó extensamente sobre “el amor y la unidad” que existía entre los hurones y “su amabilidad entres sí” incluso en momentos de gran estrés.44 Cien años después, Pierre Charlevoix SJ confirmó la “armonía” que caracterizaba la vida doméstica y comunitaria de las numerosas tribus internas que visitó.45
Es cierto que los iroqueses estaban en constante guerra intertribal, pero esta se libraba por venganza, prestigio y para obtener víctimas para el sacrificio, no para la conquista. Sus guerras fueron, por lo tanto, muy diferentes a las guerras europeas, que eran iniciadas para ganar territorio y para la explotación de los pueblos sometidos.
Los orígenes de la mayoría de los conflictos iroqueses eran antiguas enemistades de sangre, pero la inutilidad de estos se había vuelto bien reconocida. Los objetivos principales de los consejos de la confederación de Huron eran “evitar que las disputas entre miembros de diferentes tribus [de Huron] rompieran… la unidad” y “mantener relaciones amistosas con las tribus con las que comerciaba Huron”. Los hurones tenían muy en cuenta que “ninguna organización tribal y ninguna confederación podría sobrevivir si las disputas de sangre internas no se controlaran. Una de las funciones básicas de la confederación era eliminar tales enemistades … de hecho, en medio de Huron, se las consideraba un crimen más censurable que el asesinato mismo”.46
La evidencia anterior muestra que simplemente no es cierto afirmar que en ausencia de un Estado, el conflicto interno estalla de inmediato. Lo que los registros históricos y antropológicos realmente revelan —anticipando los estudios informáticos de Robert Axelrod— es que cuando se permite a las personas sus propios instrumentos lo que emerge no es una guerra hobbesiana de todos contra todos, sino la cooperación.47
- Ley objetiva
El aspecto más crucial del caso para el gobierno monopolista, según lo presentado por Ayn Rand, es la afirmación o implicación de que la ley objetiva no es posible sin el mismo. Dado que cualquier persona gobernada por la ley debe desear que su amo sea justo, imparcial y no arbitrario —es decir, objetivo—, es evidente que la afirmación de que la ley objetiva solo puede ser creada por un gobierno monopolista tendrá un gran peso.
Sin embargo, la afirmación es falsa. Acabamos de ver pruebas convincentes de que la ley objetiva puede surgir, y lo hace, sin gobierno. Así como surge el ‘orden espontáneo’ en la vida económica, el derecho espontáneo o ‘consuetudinario’ surge en la vida social.
Pero no hay nada subjetivo sobre el derecho consuetudinario. Es tan objetivo como los productos de las legislaturas. Otro ejemplo convincente citado por Bruce Benson es la ley mercante del comercio medieval. Esta surgió espontáneamente para facilitar el comercio cuando Europa emergía de los ‘Años oscuros’ y todavía forma la base del derecho comercial moderno.
La Lex mercatoria era privada, generada por los propios comerciantes, pero era universal, siendo reconocida en toda Europa y más allá. Era extremadamente eficiente y económica para administrar, y tenía sus propios tribunales con sus propios procedimientos rápidos e informales. Los fallos se seguían sin cuestionar porque los jueces eran comerciantes en sí, que sabían íntimamente de qué discutían el demandante y el acusado. Además, era de interés de los tribunales y de todos los demás que los juicios fueran razonables y justos.
Un acusado, por supuesto, era libre de ignorar una decisión desfavorable, el tribunal no tenía poder para aplicarla. Pero proscribirse a sí mismo de esta manera era ponerse fuera del negocio, ya que nadie comerciaba con comerciantes que no respetaban la propia ley de los comerciantes. El cumplimiento se lograba así sin coerción, quizás la lección más vital que la ley mercante tiene para enseñar.
El éxito de la ley mercante se debió a su objetividad. Era sencilla, clara, limitada a lo esencial, y su raison d’être era un requisito práctico del comercio. Surgió porque los comerciantes necesitaban un arbitraje independiente, y continuó porque realizaba ese servicio de manera eficiente. Sin embargo, fue creada y mantenida voluntariamente —sin ninguna participación del gobierno— y funcionó eficazmente durante siglos sin costar un centavo en impuestos. Aunque más tarde fue sumergida en la mayoría de los países por el creciente poder del Estado, la ley mercante sobrevive hoy en los principios subyacentes de la ley (no estatal) que guía el comercio internacional.
La historia de la ley mercante derriba la noción de que la ley creada por el Estado es un prerrequisito para el libre mercado. Antes de 1600 más o menos, el derecho comercial y contractual era completamente privado, e inmensamente más barato y más eficiente por eso. En palabras de Bruce Benson, la generación espontánea de la ley mercante «destroza el mito de que el gobierno debe definir y hacer cumplir ‘las reglas del juego’».48 Igualmente, la existencia bien documentada de sociedades de derecho consuetudinario en todo el mundo —en las que la generación de leyes, el mantenimiento del orden y la justicia se llevaban a cabo de manera efectiva sin gobierno— destroza el mito de que solo los monopolios estatales pueden generar leyes objetivas.
Podría objetarse que estoy apoyándome en trabajos publicados después de la muerte de Rand y, por lo tanto, estoy siendo completamente injusto. Eso sólo sería cierto si el libro de Bruce Benson fuera la única fuente de dicho material, lo cual no es el caso. Spencer, Spooner, Oppenheimer, Nock, Lane y otros críticos del Estado escribieron mucho antes de que Rand elaborara su ensayo sobre el gobierno. (El Hombre contra el Estado de Spencer fue en realidad ‘lectura recomendada’ en el Instituto Nathaniel Branden, que promovió las ideas de Rand, con su aprobación, hasta 1968). De manera similar, estudiantes del derecho consuetudinario como Friedman, Rothbard y Tannehills, y antropólogos tales como Clastres y Trigger, todos publicaron sus ideas mucho antes del retiro de Rand de la vida intelectual activa. Ella podría haber estado, y debía haber estado, mejor informada.
Además, Rand estudió historia en San Petersburgo, y seguramente debe haber sabido de la Liga Hanseática medieval, que dominaba el comercio en el Báltico, y cuyo comercio estaba regido por la ley mercantil privada. También debe haber estudiado la transición en Europa del derecho consuetudinario al autoritario que ocurrió a partir del siglo X en adelante. La era medieval siempre ha sido importante en el plan de estudios de la historia y lo habría sido especialmente en Rusia bajo los soviéticos, puesto que el auge y la caída del feudalismo fueron parte integral de la tesis marxista.
Para concluir esta sección, también se debe afirmar que el registro histórico difícilmente respalda la afirmación de que el gobierno monopolista produce leyes objetivas. Así uno piense en las restricciones de John Locke sobre los abogados del siglo XVII; o en la falsa doctrina del siglo XVIII de la soberanía del parlamento; o el grito desesperado de “La ley es un asno” del siglo XIX inmortalizado por Dickens en Bleak House; o las laberínticas 6,000 páginas del ‘Código IRS’ del siglo XX (la ley tributaria de los Estados Unidos); o uno de los blancos favoritos de Rand, las manifiestamente injustas y contradictorias leyes antimonopolio de los Estados Unidos: la historia más bien parece mostrar que la ley estatal, si no la mayor parte, es y siempre ha sido lo contrario a objetiva.
La justicia proporcionada por el Estado tampoco es mejor. Uno podría citar mil ejemplos de perversidad judicial. Pero solamente uno tendrá que ser suficiente aquí. En el caso Woodward vs. Massachusetts de 1997, el juez Hiller Zobel citó con aprobación a John Adams en el sentido de que la ley es “inflexible, inexorable y sorda”, y luego informó al mundo: “la evidencia es evidencia si el jurado cree en ella; lo que ellos eligen no creer no es evidencia”.49 No me he topado con una mejor ilustración de la subjetividad total arraigada en un sistema legal creado por el Estado.
Podemos ver en la breve revisión anterior que el problema fundamental con el derecho consuetudinario no es la falta de objetividad, sino la falta de objetividad de quienes lo menosprecian o lo ignoran. Criados en la tradición de que ‘la ley es hecha por el gobierno’, y envueltos de la cuna a la tumba en la ley fiduciaria hecha por el Estado, los partidarios del gobierno monopolista asumen que la ley objetiva solo puede ser hecha por el gobierno. Como dijo Nock: “Parece haber una curiosa dificultad para ejercitar el pensamiento reflexivo sobre la verdadera naturaleza de una institución en la que uno y sus antepasados nacieron”.50
Pero en el punto de hecho histórico, el gobierno es un recién llegado. La mayoría de las leyes de cualquier beneficio real en uso hoy en día son meramente formalizaciones o extensiones lógicas de costumbres o leyes consuetudinarias que existieron mucho antes de las legislaturas que promulgaron las versiones fiduciarias modernas.
El derecho fue inventado antes del gobierno. El Estado simplemente ha expropiado el derecho, y solamente ha logrado gradualmente crear el monopolio de la legislación y la aplicación de la ley que ahora se atribuye como su descubrimiento y derecho de nacimiento.
- El sombrío cuento del monopolio del Estado
Todo lo cual nos lleva de vuelta al problema con el que comenzamos, el estatus de monopolio que Rand y sus otros partidarios afirman que el gobierno ‘limitado’ debe tener.
Muchas mentes buenas han dedicado grandes esfuerzos a detallar los efectos devastadores de los monopolios gubernamentales. Rand era consciente de esto y apoyó con entusiasmo el trabajo de pensadores como Frederick Bastiat, Ludwig von Mises, Henry Hazlitt y otros. Pero cuando uno ve los estragos que han causado los monopolios del gobierno en la esfera económica, ¿no es excesivamente optimista esperar que sean eficientes en cualquier esfera?
Cuando uno luego examina los ámbitos sobre los cuales Rand afirmó que el gobierno debía tener control exclusivo —legislación, tribunales, policía y defensa—, la letanía de los desastres hace que uno se pregunte qué fe la inspiró. Tomando solamente los Estados Unidos, uno podría llenar bibliotecas con los nombres de personas, lugares, eventos y leyes simbólicas de derechos aplastados, aventuras militares, genocidios, despilfarro, asesinatos, crueldad, estupidez, falsedad, injusticia, o lo que Thomas Sowell ha denominado “delirio apasionado”,51 todo perpetrado por agentes del gobierno que operan bajo una licencia exclusiva: Fallen Timbers, Sand Creek, Little Bighorn, Jim Crow, Comstock, Filipinas, el servicio selectivo, la ley seca, Sacco y Vanzetti, Purple Codes y Pearl Harbor, el USS Indianapolis, Yalta, Hiroshima, la seguridad social, Julius y Ethel Rosenberg, Bay of Pigs, Vietnam, Watergate, Rodney King, Whitewater, Donald Scott, Ruby Ridge, y esos interminables acrónimos inconstitucionales: BATF, DEA, EPA, FDA, HEW, HUD …
Rose Wilder Lane señaló el núcleo del problema: “Al ser absoluto y mantenido por la fuerza policial, un monopolio gubernamental no necesita complacer a sus clientes”.52 Y, por supuesto, esto se aplica ya sea el monopolio una red ferroviaria, un sistema de control de tráfico aéreo, una oficina de correos, una moneda, una legislatura, un servicio de policía, un sistema judicial o cualquier burocracia designada para llevar a cabo una tarea estatal.
Spencer, escribiendo 100 años antes de Lane, describió el resultado de la exención del Estado de la regla comercial normal: que el cliente es el rey. Caracterizó en su día el funcionamiento de los funcionarios estatales en la esfera social como “lento, estúpido, extravagante, inadaptado, corrupto y obstructivo”, y en el ámbito de la ley como “traicionero, cruel y a ser rechazado ansiosamente”.53 ¿Quién puede señalar hoy una burocracia estatal o un sistema legal estatal —en cualquier parte del mundo— donde las cosas son diferentes?
En uno de los usos más adecuados de las estadísticas, Spencer también señaló que cuatro quintas partes de todas las leyes británicas aprobadas entre 1236 y 1872 tuvieron que ser más tarde derogadas por inviables.54 Impuestas por personas reclamando tener el derecho exclusivo de dirigir la vida británica. Todas las leyes resultaron ser burradas.
Evidentemente había una gran esperanza de que el sistema de controles y equilibrios integrado en las diversas constituciones estadounidenses resolvería el problema del monopolio en el gobierno. Por desgracia, fracasó. The Enterprise of Law de Bruce Benson cita innumerables ejemplos de corrupción, ineficiencia y anquilosamiento de mejoras en cada rama y nivel de gobierno en los Estados Unidos, ya sea municipal, del condado, estatal o federal. Los problemas han estado allí desde antes de 1776 y persisten a pesar de los grandes esfuerzos de los reformadores para erradicarlos. Los periódicos y la propia experiencia en Gran Bretaña y Europa cuentan la misma historia todos los días en este lado del Atlántico.
La corrupción y la ineficiencia siempre han existido en el gobierno. Siempre lo harán. El gobierno es la fuerza. De este modo, el servicio del gobierno tiende a atraer a los de baja autoestima (buscadores de poder), así como a los menos escrupulosos y menos capaces. A partir de entonces, el ejercicio del poder injustificado, la falta de competencia, la ausencia de responsabilidad financiera personal y la naturaleza estrecha de miras e interesada de la vida burocrática, tienden a corroer la fibra moral de los incluso más honestos funcionarios.
Para los ciudadanos que han tenido monopolios legales o económicos impuestos sobre ellos, el poder del gobierno lo decide usualmente por sí mismo en la retención o concesión de permisos. Obviamente, aquellos que necesitan eludir estos obstáculos, o que buscan explotarlos, recurrirán a lo que sea necesario para hacerlo con éxito. La corrupción es el resultado inevitable. Y dado que está prohibido competir con el gobierno, la ineficiencia es el firme compañero de la corrupción en el crimen.
El historial uniformemente horrible de los monopolios estatales es demasiado conocido como para requerir una mayor elaboración. No hace falta más que llamar la atención sobre el mismo como una de las objeciones más serias al ‘gobierno limitado’. Siempre que los proveedores de cualquier servicio no tengan que complacer a sus clientes, siempre que mantengan un monopolio, la corrupción y la ineficiencia florecerán, tan persistente, fuerte y perennemente como las malezas más feas.
Los defensores del gobierno monopolista limitado tienen una gran tradición de debate filosófico, escrituras heroicas y venerados Padres Fundadores sobre los que apoyarse. Pero ninguna cantidad de ondeo de banderas puede erradicar el hecho histórico de que el único producto de los monopolios del gobierno, ya sea en el comercio o en la justicia, ha sido “la demora de la ley” y “la insolencia del cargo”. Los monopolios estatales siempre han frenado el progreso humano, y siempre lo harán, como balas de cañón encadenadas a las piernas de los esclavos.
La solución es obvia: exponer a la competencia todos los servicios que ahora brinda el gobierno.55 De este modo los argumentos para continuar con el ‘monopolio del uso de la fuerza’ del Estado deben ser verdaderamente muy poderosos. He demostrado que los proporcionados por Ayn Rand son insuficientes. Si existen mejores, espero que alguien los señale.
- Problemas de consistencia
Una de las principales afirmaciones de Rand sobre su filosofía, y una de las facetas por las que es más admirada, es la consistencia lógica. El objetivismo comienza con sólidos fundamentos metafísicos en la realidad y prosigue con una lógica impresionante a través de una epistemología de la razón y una ética del interés propio racional hasta llegar a una conclusión en el capitalismo de laissez faire. Desafortunadamente, esta estructura lógica no se extiende al pensamiento político de Rand: existen serias inconsistencias entre su política y el resto de su filosofía.
- La visión malévola de la humanidad
Rand abogó por una ética del interés propio racional y defendió la naturaleza esencialmente benevolente del universo. Su suposición hobbesiana de que la guerra de pandillas se desataría en ausencia de un monopolio estatal sobre la fuerza difícilmente inspira confianza en estos puntos de vista.
Rand mantuvo consecuentemente que “no hay conflictos de intereses entre hombres de buena voluntad”. El registro histórico muestra que ella tenía razón. Donde sea y cuando sea que se haya dejado libres a las personas, estas han tendido a ser o volverse benevolentes y razonables el uno con el otro, no violentos.56 Una guerra de todos contra todos, por otro lado, supone la completa irracionalidad de la población. Alternativamente, el gobierno de un hombre fuerte57 supone una completa falta de virtudes tales como la independencia y el coraje entre aquellos gobernados, así como la falta del reconocimiento y la aceptación de los derechos individuales por el tirano o por los súbditos. No podría haber lugar para el ‘Hombre objetivista’ en ninguna de estas sociedades.
El ideal objetivista es el de hombres y mujeres devotos a la razón, el propósito y la autoestima; a la racionalidad, la productividad y el orgullo; a la honestidad, la independencia, la integridad y la justicia. Pero personas de este tipo han sido encontradas en todas las comunidades a lo largo de la historia. Aparte de ser históricamente inexacto, es una grave injusticia sostener que sin un Estado central coercitivo habrían estado instantáneamente sobre las gargantas de los demás.
Las buenas personas viven en paz y reconocen los derechos de los demás porque esa es la manera racional y práctica de vivir. Son buenas porque eligen serlo, no porque alguien más los mantenga en orden. En la sociedad moderna, el 99% de las personas no roba ni asesina. Pero no se abstienen de tales actos por miedo al Estado. Se abstienen porque desean vivir vidas morales. Si bien saben que el castigo y el ostracismo seguirían si cometieran crímenes violentos, ese no es su incentivo. Prefieren la honestidad y la integridad a tomar aquello que no es suyo. La convicción humana es mucho más poderosa que cualquier Estado.
El hecho es que el universo es en realidad benevolente, y aquellos que no son coaccionados responden generalmente del mismo modo. Una suposición del caos resultante en ausencia del gobierno es completamente contraria a una visión benevolente de la humanidad. También implica la vanidad de cualquier esperanza de que el objetivismo pueda prevalecer. Lo más notable de todo, tal vez, es que la suposición choca horriblemente con la propia representación de Rand de una sociedad ideal —Galt’s Gulch en Atlas Shrugged— que era un remanso sin gobierno ni disputas.
El gran atemorizante que el Estado sostiene sobre nosotros es ‘après moi le déluge’: que estamos condenados sin él. Históricamente, esto es un puro y simple disparate: la ley y el orden surgieron espontáneamente en todas partes, sin la participación del Estado.
Es lamentable que Rand no haya reconocido esta verdad. Al despreciar el anarquismo, alentó a la gente a creer en la propaganda del Estado. Ella más bien debería haber sido la primera en reconocer la abrumadora evidencia histórica y contemporánea de que no es la libertad la que corrompe, sino el poder.
- Los conflictos con la ética objetivista
La ética objetivista es una moralidad basada en normas.58 Define principios o normas que actúan como guías para el juicio individual.
Las leyes hechas por los gobiernos, en contraste, son ejemplos claros o análogos a sistemas de ética basados en reglas —como el cristianismo, el kantismo o el utilitarismo— que el objetivismo rechaza.
Las leyes del Estado son reglas hechas por algunos hombres que exigen la obediencia de otros. Una ley es un comando respaldado por la voluntad de usar la fuerza. “El comando es el gruñido de la coerción que espera en una emboscada”, como Spencer lo expresó tan concisamente.59 La ley hecha por el Estado apela no a la razón, sino al miedo.
Una norma, por otro lado, se deriva por la reflexión de los hechos de la realidad, y se reafirma generación tras generación porque se ajusta a la experiencia común y al sentido común de la humanidad.
Una norma está disponible para cualquier persona en cualquier momento y se emplea voluntaria e individualmente. Su atractivo es razonar, su aceptación proviene de la persuasión. Las normas racionales libremente aceptadas son las características de la civilización. Son la antítesis de la ley hecha por el Estado.
Que las leyes puedan basarse en normas racionales no ofrece ninguna salida aquí. Si las personas son libres por derecho, el empleo de normas civilizadas depende de cada persona individual. Nunca puede ser el derecho de un grupo de personas juzgar por el resto y, a partir de entonces, hacer cumplir sus juicios “por ley”.
No es solo en el sentido general de propugnar normas en lugar de reglas que el objetivismo entra en conflicto con un monopolio gubernamental sobre la ley. Ya hemos visto que un monopolio coercitivo entra en conflicto con los derechos individuales. Tal monopolio también entra en conflicto con virtudes objetivistas particulares como la independencia y la justicia. Uno no puede defender racionalmente el juicio independiente como una virtud, y luego sostener que en áreas vitales de la vida humana la gente común no es apta para juzgar. Del mismo modo, uno no puede exaltar la virtud de la justicia —tratar a las personas según el mérito— mientras se niega a todos el derecho a ejercer justicia en el área donde más importa, la autodefensa. Al principio del intercambio de Rand tampoco le va bien bajo un gobierno limitado. ¿Cómo ocurre “un intercambio libre, voluntario, no forzado y no coercitivo”60 frente a un monopolio coercitivo sobre la ley de contratos?
- Razón, persuasión y fuerza
Establecer y mantener un gobierno monopolista es una utilización de la fuerza para resolver los problemas humanos: un monopolio sobre la elaboración de la ley y su aplicación es coercitivo. En palabras de George Washington: “El gobierno no es razón, el gobierno no es persuasión, el gobierno es fuerza…”.61
Sin embargo, el objetivismo defiende la razón como el valor más alto del hombre. La razón abjura del uso de la fuerza. El método de la razón es la persuasión. Por lo tanto, emplear la fuerza es abandonar la razón.
Nos enfrentamos así a otra contradicción. Pero sabemos que las contradicciones no pueden existir. La elección es clara: abandonar el gobierno monopolista o abandonar la razón.
Las consecuencias de admitir la fuerza en los asuntos humanos son catastróficas. Una vez que cedes el principio, una vez que permites la coerción en un área, no puedes negarla en otras. No hay como pararla. La caja de Pandora se abre, el gato está fuera de la bolsa. Y ese ha sido el cuento a lo largo de la historia. Cada vez que un Estado coercitivo ha tomado control de una sociedad, o cuando se le ha otorgado (por defecto o explícitamente) el derecho de usar la fuerza o monopolizar en cualquier área de la vida, se ha abierto paso gradualmente a, o ha tomado el control de, todas las otras.
La lógica es irresistible. Abandone la razón, introduzca la premisa de que es permisible iniciar la fuerza a veces, y la fuerza eventualmente se usará en todo momento. Deje que un Estado coercitivo ponga un pie en la puerta y gradualmente se apodera de toda la casa.
El ejemplo clásico es América del Norte. Cuando los europeos llegaron por primera vez a lo que ahora es Estados Unidos, no había ningún Estado. Hoy en día, no hay un solo aspecto de la vida estadounidense que permanezca intacto por la intrusión estatal.62
La cadena lógica más clara posible conduce directamente desde la conquista normanda —y la posterior supresión del derecho consuetudinario anglosajón63 por parte del Estado normando— a las cadenas concretas que hoy coartan a los estadounidenses: los actos dictatoriales que ahora se están cometiendo, en nombre de la justicia, por las incontables e incontables agencias del Estado de los Estados Unidos.
Ayn Rand fue una gran admiradora de la Constitución de los Estados Unidos. Durante muchos años yo también: fue el intento más noble de la historia de enjaular y encadenar a la bestia de la fuerza. Pero la bestia rompió sus grilletes casi de inmediato y con poca dificultad. Asistida e instigada por la moralidad del altruismo, la bestia ha procedido a devorar desde entonces, a un ritmo cada vez mayor, tanto la constitución diseñada tan cuidadosamente para restringirla como los derechos individuales que ese documento santificado pero indefenso tenía la intención de proteger.
La premisa de que el monopolio coercitivo, es decir, la fuerza, es justificable en cualquier parte de la vida, conduce inexorablemente a un Estado total, incluso cuando el propósito del monopolio es proteger los derechos individuales. La historia y la lógica demuestran sin lugar a dudas que el gobierno no puede ser limitado. Cualquier poder estatal limitado eventualmente se vuelve ilimitado.
En suma, el objetivismo, abogando por la razón; una ética basada en normas; virtudes como la independencia y la justicia; los derechos individuales inalienables; y el capitalismo de laissez faire, no puede apoyar consistentemente un monopolio estatal sobre el uso de la fuerza.
POSDATA
La lealtad a Rand hizo que llegar a la conclusión anterior fuera un proceso largo y titubeante. Mi interés en la política, mi vida intelectual en sí misma, comenzó con Rand en 1963. Pero las dudas sobre el gobierno limitado aparecieron temprano. La primera ocurrió cuando leía a Thomas Jefferson en la universidad. Su énfasis en el autogobierno parecía casi impedir las formas externas de control. El “monopolio sobre el uso de la fuerza” de Rand también chocaba con todos esos controles y equilibrios sobre los que estaba aprendiendo. ¿Tenían seguramente la intención de prevenir el monopolio?
Algunos años más tarde, alrededor de 1970, mientras leía las revistas de Samuel Champlain y otros exploradores de América del Norte, me sorprendió, como a ellos, la gran satisfacción de los aborígenes, en la mayoría de cuyas sociedades el respeto por los derechos individuales prosperó a pesar de una completa ausencia de gobierno. El anarquismo perdía de repente algunas de sus connotaciones anárquicas.
Más tarde aún, durante la década de 1980, en el transcurso de la elaboración de un programa para limitar el gobierno en el Reino Unido, empecé a ver más claramente las debilidades de la posición del Estado mínimo, particularmente con respecto a su estatus de monopolio. Sin embargo, todavía no estaba listo para abandonar la ‘minarquía’, por lo que esquivé, o tal vez evadí, mi propio reconocimiento de la fuerza lógica del caso anarquista: “… si uno se propone controlar el gobierno, debe admitirse que el método más efectivo es prescindir del gobierno completamente”.64
Luego, en 1993, un amigo, Kevin McFarlane, con quien siempre estaré en deuda, me instó a leer The Market for Liberty de Morris y Linda Tannehill. Esto, si bien muy abstracto y a primera vista no totalmente convincente, presentaba al menos un argumento consistente para el anarcocapitalismo que revivió mis dudas más tempranas sobre el gobierno limitado.
Kevin luego me prestó The Enterprise of Law de Bruce Benson. Ese notable libro tuvo algo del efecto que Rand había tenido en mí treinta años antes. Al igual que Cortez en el poema de Keats, me encontré mirando a un vasto, nuevo y apolítico horizonte, mi mente se llenó con la “conjetura salvaje” de que una sociedad sin Estado podría ser verdaderamente posible, incluso en nuestro complejo mundo moderno.
La última pieza del rompecabezas encajó en su lugar en 1995, cuando escuché sobre el ensayo de Murray Franck sobre los impuestos.65 Asombrado por encontrar un objetivista a favor de los impuestos, releí el ensayo de Ayn Rand sobre el gobierno. Estuve aún más asombrado, y considerablemente consternado, cuando noté por primera vez los defectos y espacios vacíos en sus argumentos.
No obstante, ¿y qué? El mentor de Rand, Aristóteles, dijo: “una golondrina no hace verano”,66 e incluso todo un vuelo de errores en una rama del conocimiento no dice nada sobre el trabajo de un filósofo en otras. Aristóteles cometió algunos errores muy claros él mismo; por ejemplo, sobre las mujeres, la esclavitud, la evolución y la astronomía. Podríamos haber estado ahora en Andrómeda si no los hubiera cometido. Pero fue aun así el más grande de los grandes filósofos. Los errores de Rand en la política no hacen nada para invalidar el resto del objetivismo, que a mi juicio sigue siendo sólido: funciona; tanto como una guía para vivir y —aunque lejos de ser completa— técnicamente como una filosofía, especialmente en su integridad lógica.
Aun así, todo lo que he leído desde 1993 —cuando Tannehills y Bruce Benson me sacaron de mi sueño dogmático— y todos los hechos y argumentos presentados en este trabajo, me han convencido de que para mantener su estructura lógica de principio a fin, el destino político del objetivismo debe buscarse no entre los archivos y monumentos de mármol del Distrito de Columbia, sino en el mundo ideal, aún por hacerse realidad, de Galt’s Gulch.
__________________________________
Notas
1 Agradezco a Roger Donway, del Instituto de Estudios Objectivistas, que me mantuvo informado sobre el debate a pesar del desacuerdo con mis puntos de vista. Ya que me refiero sólo brevemente al Objetivism L, debo señalar que los argumentos en este ensayo se desarrollaron antes de que comenzara su debate. Además, seguí solamente el primer mes, durante el cual las publicaciones se centraron en temas que no abordo. También me gustaría agradecer a Tibor Machan, Kevin McFarlane y a William R. Minto por sus comentarios críticos que llevaron a una arreglos importantes.
2 John Hospers, Libertarianism, Reason Press, Santa Barbara, 1971, p. 417ff, y Anarchy or Limited Government?, Gutenberg, San Francisco, 1976; Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, Blackwell, Oxford, 1990, “the minimal state is inspiring as well as right”, p. ix; Tibor Machan, Human Rights and Human Liberties, Nelson-Hall, Chicago, 1975, y Individuals and Their Rights, Open Court, Lasalle, Ill, 1989. Para discusiones no persuasivas de la anarquía versus la minarquía véase de Leonard Peikoff, Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand, Dutton, New York, 1991, Cap. 10, y Robert James Bidinotto, “The Contradiction in Anarchism”, Full Context, Objectivist Club of Michigan, Troy, Michigan, mayo y junio de 1994.
3 Véase de Ayn Rand, The Virtue of Selfishness [VOS], New American Library, Nueva York, 1968. Los números entre paréntesis se refieren a la edición actual de tapa blanda.
4 Una opinión compartida por muchos contemporáneos de “derecha”. Cf Rose Wilder Lane, The Discovery of Freedom, Laissez-Faire Books, San Francisco, 1984, pp. 201 y 204; y Leonard E. Read, Government — An Ideal Concept (1954), passim.
5 Ayn Rand, “Textbook of Americanism” en Harry Binswanger, The Ayn Rand Lexicon, Meridian, Nueva York, 1986, p. 211.
6 “Objectivism and the State: An Open Letter to Ayn Rand”; Liberty against Power: Essays by Roy A. Childs, Jr., Fox and Wilkes, San Francisco, 1994, p. 146; original en cursiva. El ensayo de Childs fue seguido en 1970 por dos tratados brillantes sobre el anarquismo, The Market for Liberty de Morris y Linda Tannehill y Power and Market de Murray Rothbard.
7 No he podido encontrar la reacción de Rand a la carta de Childs, aunque recuerdo claramente haberla leído, creo en que The Objectivist.
8 23 de octubre de 1997; citado con permiso. La muerte prematura de Ronald Merrill me entristeció mucho. Fue un pensador agudo y un escritor entretenido cuyo libro The Ideas of Ayn Rand, Open Court, Lasalle, Ill., 1991, me motivó a desarrollar un enfoque más crítico de Rand.
9 Chris Tame, Director de la Alianza Libertaria del Reino Unido, me informa que ningún defensor del anarcocapitalismo se ha referido a ‘gobiernos competidores’. Como la frase es confusa y contradictoria, Rand puede haberla utilizado para menospreciar.
10 El rechazo de Rand al anarquismo puede provenir de experiencias durante el colapso de la Rusia zarista. Ella temía frecuentemente por su vida, y a los 13 años fue robada en la oscuridad a punta de pistola por una banda de bandidos. Véase de Barbara Branden, The Passion of Ayn Rand, Doubleday, Nueva York, 1986, p. 30.
11 Leonard Peikoff, Objectivism, op cit, p. 371ff.
12 El apodo de Rand en la década de 1960 en los círculos objetivistas de Nueva York.
13 En su gran trabajo Social Statics (1850), cap. XIX
14 Lysander Spooner, No Treason, James J. Martin Ed., Ralph Myles, Colorado Springs, 1973, p. 14.
15 Ibíd., p. 14, nota 2.
16 Cfr. Hospers, Libertarianism, op cit, p. 14.
17 Debo este punto a George H. Smith. Véase su excelente “Introducción” a The State de Oppenheimer, loc cit, p. xix.
18 “Gentlemen, Leave Your Guns Outside”, Full Context, abril de 1997. Saint-André también señaló correctamente: “Queda por desarrollar una teoría objetivista completamente consistente del gobierno”.
19 Second Treatise, Cap. 3, 18-19.
20 The Journals of Ayn Rand, David Harriman, Ed., Dutton, Nueva York, 1997, p. 73.
21 Nicomachean Ethics, Bk 1, capítulo 4, 1095b 6.
22 Herbert Spencer, The Man Versus The State, Penguin, Harmondsworth, Middlesex, 1969, p. 112.
23 Franz Oppenheimer, The State, Fox and Wilkes, San Francisco, 1997, p. 9.
24 Albert Jay Nock, Our Enemy the State, Caxton, Caldwell, Idaho, 1950, p. 44.
25 Cfr. Rand: “Un gobierno es una institución que tiene el poder exclusivo de hacer cumplir ciertas reglas de conducta social en un área geográfica determinada” [VOS 107].
26 Tom Paine, Common Sense, Penguin, Harmondsworth, Middlesex, 1976, p. 78.
27 Debo este punto a George H. Smith, “Introduction”, Oppenheimer, op cit, p. xvii.
28 Ibíd.
29 Dee Brown, Bury My Heart at Wounded Klee, Barrie and Jenkins, London, 1971, passim.
30 George H. Smith, “Introduction”, in Oppenheimer, op cit, pp. xx-xxi.
31 “Por este medio es manifiesto, que durante el tiempo que los hombres viven sin un poder común para mantenerlos a todos asombrados, están ellos en esa condición llamada guerra; y una guerra como la de cada hombre, contra cada hombre … En tal condición no hay lugar para la industria … no hay cultura de la tierra … no hay artes; no hay letras; no hay sociedad; y lo que es lo peor de todo, el miedo continuo y el peligro de la muerte violenta; y la vida del hombre, solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”. Thomas Hobbes, Leviathan, editado por Michael Oakeshott, Blackwell, Oxford, 1946, p. 82.
32 The Man versus the State, op cit, p. 173.
33 Pierre Clastres, Society Against the State, Robert Hurley trans., Blackwell, Oxford, 1977, p. 157, cursivas en el original.
34 Discovery, op cit, p. 82ff; también señaló la anarquía hebrea.
35 David Friedman, The Machinery of Freedom, Arlingon House, New Rochelle NY, 1973, Apéndice de la 3ª Ed. R. J. Bidinotto, op cit, desprecia el anarquismo islandés por no poder resistir la invasión noruega, una crítica que implica que la ley del más fuerte. Bill Stoddard ([email protected], 18 de diciembre de 1997) argumenta que el sistema judicial medieval de Islandia era, de hecho, un monopolio y que, por lo tanto, la isla sí tenía un Estado, aunque mínimo. Esto puede pasar por alto el hecho de que los proveedores únicos surgen naturalmente bajo la libertad, el proveedor más capaz ganando la competencia en favor de los consumidores. (Por ejemplo, como ha sucedido con muchos otros estándares, la simplicidad del sistema métrico ha estado eliminando gradualmente la medida imperial británica). Hay muchas razones para creer que en una sociedad completamente libre, habría eventualmente un solo código de justicia en todo el mundo. La ley mercante ya ha mostrado el camino.
36 Murray Rothbard, For a New Liberty, Libertarian Review Foundation, Nueva York, 1978, p. 231.
37 Bruce Benson, citando al Dr. Roger McGrath, The Enterprise of Law: Justice without the State, Pacific Research Institute for Public Policy, San Francisco, 1990, p. 312.
38 Ibíd., p. 313.
39 En The True Believer (1951).
40 The Enterprise of Law, op cit, p. 15ff.
41 Ibíd., p. 21.
42 Bruce G. Trigger, The Children of Aatensic: A History of the Huron people to 1660, McGill-Queen’s University Press, Kingston, Ontario y Montreal, Quebec, 1976, 1987, p. 54.
43 Ibíd., pp. 102-4.
44 Bruce G. Trigger, The Huron: Farmers of the North, 1969, 2ª Ed., Harcourt, Montreal, 1990, p. 72.
45 Bruce G. Trigger, Natives and Newcomers: Canada’s Heroic Age Reconsidered, McGill-Queens, Kingston y Montreal, 1985, p. 24.
46 The Children of Aatensic, op cit, pp. 59-60.
47 Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, Penguin, Harmondsworth, Middlesex, 1990: “Finalmente, no se necesita ninguna autoridad central: la cooperación basada en la reciprocidad puede ser autopolicial” (p. 174). De hecho, es la historia del gobierno la que está repleta de guerras de pandillas; una realidad ignorada por escritores como R.J. Bidinotto, op cit, que intentan vincular el anarquismo con males creados por el Estado como la mafia, la guerra civil en Bosnia, el terrorismo de Ulster o las pandillas callejeras del casco urbano. El pronóstico del caos sin Estado es un caso claro de ‘proyección’ psicológica.
48 The Enterprise of Law, op cit, p. 30. Un influyente ensayo que argumentó este caso —aunque escrito cuando el autor era todavía un estudiante— es “The Necessity of Government” de David Kelley, The Freeman, abril 1974, pp. 243-8.
49 Citado en The Daily Telegraph, 11 de noviembre de 1997, p. 2.
50 Our Enemy the State, op cit, p. 30.
51 Thomas Sowell, Is Reality Optional?, Hoover Institution Press, Stanford, 1993, p. 72.
52 The Discovery of Freedom, op cit, p. 42.
53 En The Man versus the State, citado en Nock, op cit, pp. 53-4.
54 The Man Versus the State, op cit, p. 118.
55 El libertario estadounidense Sy Leon ha planteado el punto de una manera que ha quedado grabada en mi mente: “Algunas de las cosas que hace el gobierno son esenciales, pero no es esencial que las haga el gobierno”.
56 El crecimiento del conocimiento humano da como resultado una tendencia hacia la paz y la cooperación. El resurgimiento del Estado desde el Renacimiento —en esencia una repetición del Imperio Romano— ha reprimido, y está reprimiendo, esta tendencia.
57 Un adorno añadido por by Leonard Peikoff; véase Objectivism, op cit, p. 373.
58 Estoy en deuda con George H. Smith por aclarar este punto. Véase “Objectivism as a Religion”, en su libro Atheism, Ayn Rand, and Other Heresies, Prometheus Books, Buffalo, NY, 1991, p. 213ff. El Dr. Merrill contradijo esto, pero su muerte prematura me impidió discutirlo con él. Véase su “Objectivist Ethics: A Biological Critique”, Objectivity, Chicago, Illinois, Vol 2, #5, p. 70.
59 Social Statics, op cit, p. 162.
60 Ayn Rand, “The Objectivist Ethics”, citado en David Kelley, Unrugged Individualism, Institute for Objectivist Studies, Poughkeepsie, NY, 1996, p. 25.
61 Citado en “Interview with John Stossel”, Full Context, enero de 1998, p. 4.
62 Exactamente lo mismo puede decirse de Canadá, la mayoría de América Central y del Sur, África y otras grandes áreas del mundo. En palabras del historiador ruso Vasilii Klyuchevski, “El Estado se hincha; la gente se reduce”. Citado por James J. Martin, “Introduction”, Spooner, No Treason, op cit, p. 2.
63 Brillantemente resumido en Benson, op cit, p. 43ff. Los fuertes construidos por el Ejército de los Estados Unidos en tierras de los nativos americanos son exactamente análogos a los castillos construidos por Guillermo el Conquistador y su “banda armada”.
64 Nicholas Dykes, Fed Up With Government? The Manifesto of the Reform Party, Four Nations, Hereford, Reino Unido, 1991, p. 16.
65 Murray I. Franck, “Taxation is Moral”, Full Context, junio de 1994, p. 9, y posteriores publicaciones.
66 Nichomachean Ethics, Libro 1 Cap. 7, 1098a-18.
Artigo original aqui
Traducción: Oscar Grau